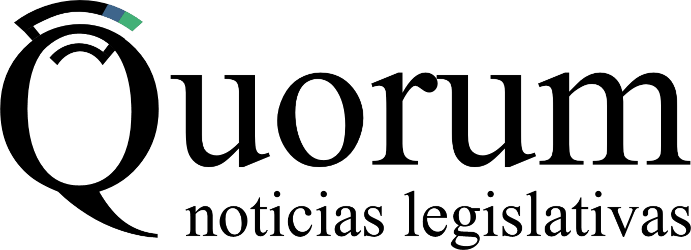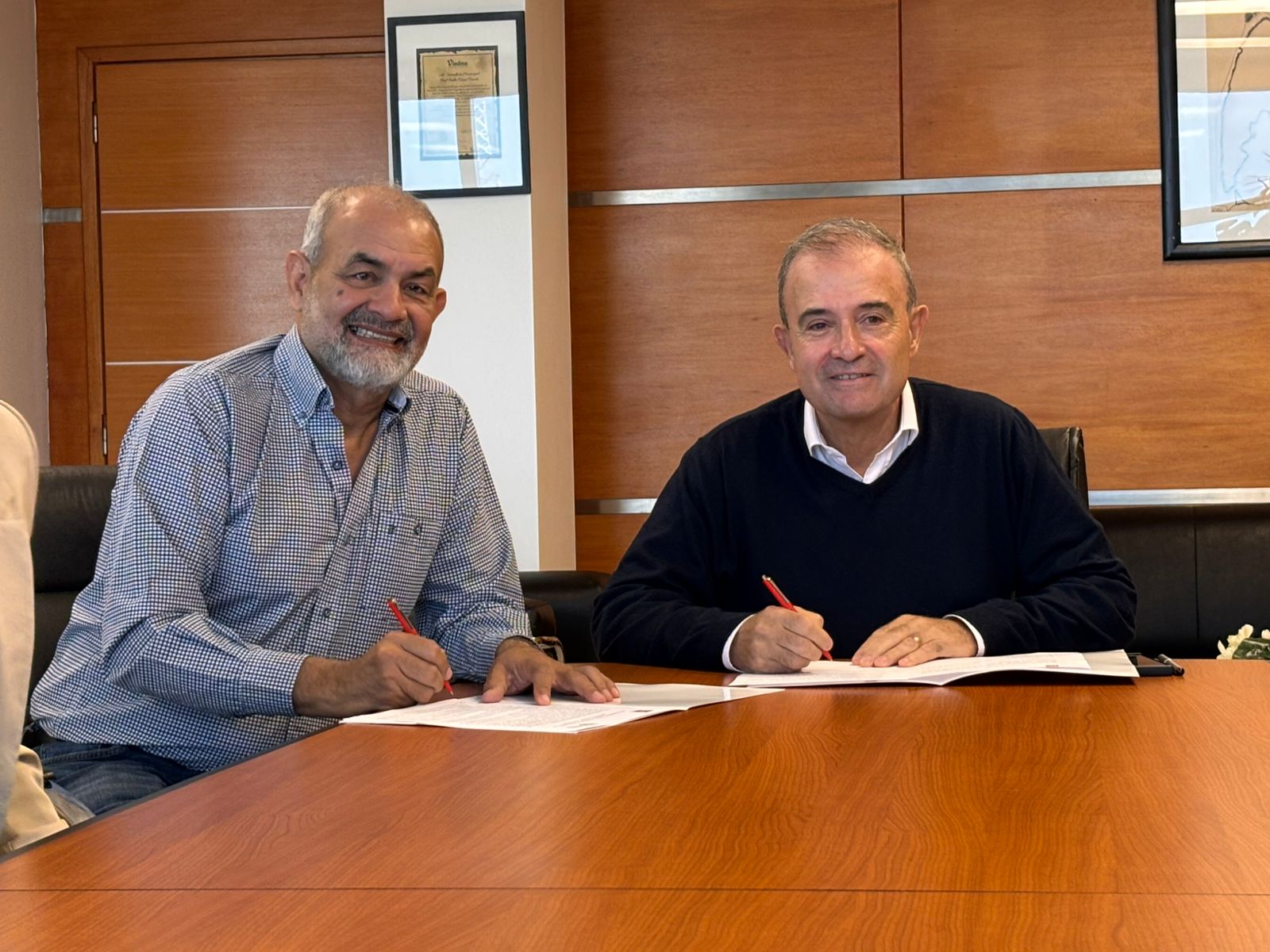*Pedro Pesatti
Hay momentos de una transparencia brutal en la diplomacia que funcionan como una radiografía instantánea del poder. La audiencia de Peter Lamelas, diplomático propuesto por Trump para ocupar la embajada de Buenos Aires, ante el Congreso de su país, fue uno de esos episodios reveladores. En esa instancia, no hubo lugar para los eufemismos habituales ni para las elipsis corteses que suelen maquillar las relaciones internacionales. Por el contrario, lo que se exhibió fue un manual de instrucciones, expresado sin tapujos y con la frialdad de quien se sabe protagonista en el escenario de un socio subordinado.
Ahora bien, el problema no radica tanto en el contenido de ese guión, sino en la validación acrítica que recibió en Buenos Aires. Se trató de un placet anticipado, no como un trámite diplomático, sino casi como un gesto de rendición preventiva.
Lamelas delineó con precisión quirúrgica los tres ejes de su futura gestión: en primer lugar, frenar la expansión de China —y, en menor medida, de Irán, Venezuela y Nicaragua—; en segundo término, desmontar el entramado de “barreras no arancelarias” que, según afirmó, desalientan a los inversores estadounidenses; y por último, garantizar el acceso de sus empresas a los activos estratégicos del siglo XXI: el litio, Vaca Muerta, la economía del conocimiento y los corredores logísticos. Desde luego, nada de esto resulta sorprendente: se trata del comportamiento esperable de un enviado de la principal potencia global en un escenario de competencia geopolítica descarnada. Un embajador, al fin y al cabo, no es otra cosa que un lobista con inmunidad diplomática.
Sin embargo, lo verdaderamente inquietante —lo que transforma este episodio en un caso de estudio— es la incapacidad del gobierno argentino para descifrar la lógica del poder internacional. La franqueza de Lamelas no fue entendida como una injerencia que exige, como mínimo, cautela y ejercicio de soberanía. Por el contrario, fue celebrada a través del prisma ideológico de una administración que percibe en la subordinación un camino pragmático. La Casa Rosada, atrapada en su narrativa de alineamiento automático como única forma de racionalidad, confunde el rol de aliado con el de protector dependiente. Aplaude la nitidez del plan de Lamelas porque, en el fondo, ese libreto externo le evita la tarea —siempre ardua— de pensar uno propio.
En consecuencia, lo que está en juego excede por mucho la anécdota diplomática. La figura del embajador estadounidense adquiere un peso sobredimensionado porque llena un vacío estructural. El Estado nacional, ausente en su función de articular un proyecto estratégico, se convierte en un terreno expuesto. Lamelas lo sabe y lo explicita al anunciar que las provincias serán el foco de su gestión. Dicho de otro modo, comprende que, sin un poder central que trace reglas y defienda una visión integradora, los gobernadores de los territorios con recursos valiosos pasarán a ser sus interlocutores preferenciales, dispuestos a negociar en forma directa con actores globales.
Así las cosas, el federalismo, desprovisto de una Nación que lo vertebre y le otorgue sentido, degenera en un archipiélago de intereses dispersos. La fragmentación territorial avanza al ritmo de una disolución institucional que debilita los vínculos necesarios para sostener el sistema federal.
De este modo, Lamelas no necesita forzar puertas: las encuentra abiertas, como el ladrón que celebra la negligencia de quienes debían resguardar su casa. Su figura no incomoda por la amenaza que representa, sino por lo que revela: un sistema político que ha perdido el reflejo de la defensa propia, que ha resignado la soberanía no por coacción externa, sino por abdicación interna. El futuro embajador, con su sinceridad metódica, no viene a imponer: viene a llenar un vacío, a ejercer una autoridad que el propio poder argentino dejó vacante, empujado por un presidente intoxicado de consumir —y gobernar con— ideología chatarra.