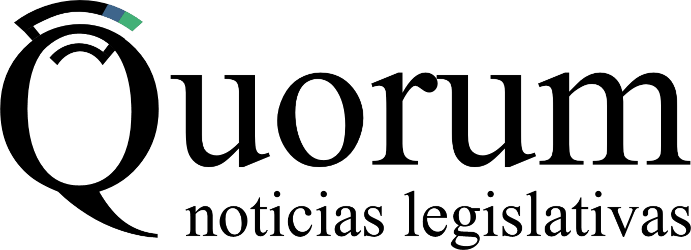✍️ Por Pedro Pesatti, vicegobernador de Río Negro
La historia de los recursos naturales en América Latina remite a una tensión permanente entre la soberanía de los Estados y la gravitación de los capitales transnacionales sobre las riquezas del subcontinente. Por ello, esa tensión jamás puede reducirse a un mero dato del pasado ni a una discusión académica. Es una tensión que debe vivirse y pensarse en clave del presente, como una conducta en la relación de los Estados Unidos con nuestros países, y que reaparece con mayor nitidez cada vez que una crisis política habilita el acceso a las riquezas del subsuelo en concordancia con los intereses de la superpotencia global.
En este inicio de 2026, a modo de ejercicio para introducir algunos criterios de análisis frente a la reconfiguración del escenario venezolano y, en particular, al rol protagónico que asume la empresa Chevron, resulta ineludible contrastar la doctrina nacional de Hipólito Yrigoyen y del general Enrique Mosconi con el alineamiento automático que hoy se presenta como una política exterior razonable. Esta comparación, tal como la interpretamos, es una sana advertencia política: los dilemas del presente hunden sus raíces en una genealogía del poder real que ha cambiado de nombres, pero no de lógica ni de ciega ambición extractivista.
Para el pensamiento de Yrigoyen, la cuestión petrolera siempre constituyó un problema relacionado con la independencia nacional en el sentido más estricto. La creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 1922 fue una decisión de alta política de Estado inspirada en el sesgo ideológico del “Peludo”. Don Hipólito entendió que un país que no controla su matriz energética mutila, irreversiblemente, su capacidad para ejercer a pleno el desarrollo de sus posibilidades. En su mensaje al Congreso de 1928, definió esta postura con una claridad y una valentía admirables: “La propiedad del subsuelo es inalienable e imprescriptible para el Estado; su explotación por el Estado es la única garantía de que esa riqueza no se convierta en instrumento de dominación extranjera que pretenda dictar la suerte de nuestro pueblo”.
Para Yrigoyen, como para su gran colaborador en la concepción y gestión de YPF, el general Enrique Mosconi, el petróleo constituía el insumo más importante para consolidar la autodeterminación del país sobre su destino. En efecto, en el caso particular de Mosconi, encontraremos que llevó este principio a una formulación estratégica aún más concreta al sostener que no existe sistema capaz de proteger a la Nación cuando el combustible que mueve el aparato de su defensa depende de la voluntad de un monopolio extranjero. Su nacionalismo fue pragmático y orientado a impedir que la política argentina quedara condicionada por intereses corporativos con capacidad de chantaje, como efectivamente quedaría comprobado en el primer golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, con el fuerte “olor a petróleo” que impregnó el clima de ese día tan aciago para la República.
Al respecto, existe un hilo conductor ineludible que enlaza aquel conflicto del siglo XX con los dilemas actuales. Chevron es la heredera directa de la Standard Oil of California, nacida del imperio de los Rockefeller. Es la misma corporación que, bajo otra denominación, pretendía capturar los recursos que Yrigoyen puso bajo custodia de YPF. Esta disputa alcanzó en la Argentina un punto de máxima tensión en 1930. El golpe de Estado que derrocó a Yrigoyen resulta imposible de disociar del avance de la legislación petrolera promovida por el gobierno constitucional —que ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados—, orientada a consolidar el control estatal del subsuelo. La interrupción del orden democrático coincide, llamativamente, con la presencia en el nuevo régimen de figuras como Matías Sánchez Sorondo, quien asumió como ministro del Interior luego de haber sido abogado de la Standard Oil-Chevron. Ha sido frecuente en nuestro país durante todo el siglo XX que, cuando la democracia amenaza con limitar la renta extraordinaria de cualquier sector de la actividad económica, la presión corporativa encuentre canales políticos para restablecer el statu quo, violentando la Constitución, destruyendo sus instituciones y cometiendo crímenes de sangre a través del aparato represor del Estado.
La prueba más cínica y transparente de los intereses en pugna luego del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen provino de la prensa financiera internacional de la época. En su edición de marzo de 1931 (Nº 3, v. III, p. 132), la revista Fortune sentenció con brutal claridad: “La última revolución derrocó a Yrigoyen, un cruzado fanático contra todo lo yanqui, incluyendo las compañías de petróleo. Fue él quien hizo intervenir al gobierno en la venta de nafta y quien, al rebajar los precios y manipular las ventas, capturó el 22 por ciento de todas las ventas. Su derrocamiento fortalece la posición de la Standard Oil en la Argentina”. Esta “confesión de parte” revela que, para el poder transnacional, la democracia, la libertad y todos los valores occidentales asociados a ellos son secundarios frente a la estabilidad de sus márgenes de ganancia y de sus intereses claramente espurios.
Venezuela, en el tiempo actual, ofrece un espejo por demás inquietante, donde la crisis abierta en este 2026 ha reconfigurado por completo el tablero energético regional. En efecto, tras el nuevo orden político abierto luego de la intervención de la fuerza militar de EE. UU., Chevron ha emergido como un actor central, desplegando de inmediato —al momento en que decido escribir estas líneas, el 7 de enero de 2026, cuatro días después de la operación militar de Trump— una flota de al menos 11 buques petroleros destinados a cargar crudo con destino a los Estados Unidos. No hay dudas, en tal sentido, de que la dictadura de Maduro resultó funcional al relato de Washington. Su autoritarismo proveyó la justificación moral perfecta para legitimar una intervención que, despojada de su retórica, persigue la restauración del control corporativo sobre la principal reserva petrolera del planeta. En consecuencia, el discurso democrático opera aquí solo para enmascarar el objetivo real: asegurar el flujo de recursos estratégicos bajo control transnacional.
Sin embargo, el doble estándar geopolítico que aplica Estados Unidos para sostener su hegemonía mundial no admite muchas discusiones. Los ejemplos abundan: el sultanato de Brunéi, rico en gas y petróleo, gobernado por Hassanal Bolkiah durante 58 años bajo un régimen absoluto y cuyo código penal contempla la lapidación para personas homosexuales, demuestra que la calidad democrática nunca ha sido el criterio decisivo. Del mismo modo, el gobierno autoritario y teocrático de Arabia Saudita permanece como un pilar inamovible de la estrategia estadounidense a pesar de su historial de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En resumen, cuando el “oro negro” fluye sin obstáculos hacia los Estados Unidos, la retórica de la libertad es prescindible. Pero cuando el recurso se resiste, esa misma retórica aparece como justificación moral de la presión económica, política y militar.
La diferencia reside, fundamentalmente, en el sujeto del interés. Quienes hoy presentan el alineamiento automático con los Estados Unidos como una defensa de la libertad ignoran deliberadamente que esa conducta equivale, como mínimo, a una capitulación ante el cinismo geopolítico. El nacionalismo energético de Yrigoyen no proponía el aislamiento, sino que la riqueza del subsuelo fuera la palanca de un desarrollo propio, industrial y socialmente integrado. El modelo opuesto invierte la ecuación: la Nación queda subordinada a las necesidades de quienes administran el recurso —Chevron, hay que recordarlo, fue la encargada de abrir los pozos de Vaca Muerta—. En conclusión, el espejo venezolano confirma que los actores, los intereses y las formas de actuar no han cambiado. Por eso, como argentinos, reivindicar en estos tiempos a Yrigoyen y a Mosconi nunca ha sido más necesario. Nos sirve para recordar, en primer lugar, que la política exterior debe ser siempre un instrumento al servicio del interés nacional y, en segundo lugar, que los recursos del subsuelo de la patria deben estar sujetos al desarrollo exclusivo de la Nación y de su pueblo. Algo que nadie, en su sano juicio, podría garantizar que esté sucediendo en la Argentina de estos días.