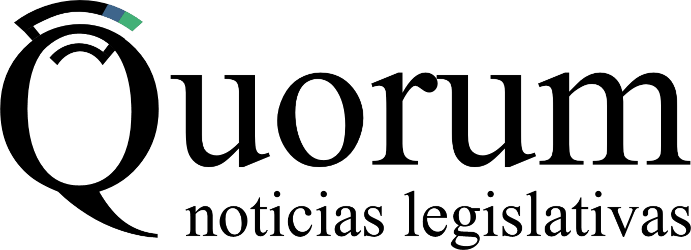En Argentina estamos asistiendo —quizá sin tener aún plena conciencia de ello— a un fenómeno que excede por completo la discusión económica, aunque esta se mantenga como telón de fondo constante. Lo que estamos viviendo no es solo un cambio de administración ni una mera transformación en el repertorio de ideas del poder. Se trata de algo más profundo, más estructural: la emergencia y la naturalización de una cultura de la violencia que, desde lo más alto del poder, va tiñendo de legitimidad formas de agresión, exclusión y hostilidad hacia el otro, hacia la diferencia, hacia toda forma de disidencia. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón cultural que el mileísmo articula con eficacia y que expresa una sensibilidad social que lo precede, pero que él ordena y radicaliza.
Esta violencia no es solamente material ni exclusivamente verbal, aunque por momentos se concrete en ambas dimensiones. Es, sobre todo, una violencia moral, una lógica que reconfigura los vínculos sociales bajo una gramática del enemigo. La presencia del otro ya no es pensada en términos de diferencia legítima, sino como anomalía y amenaza. El lenguaje del poder ha dejado de construir adversarios para comenzar a construir enemigos. Minorías sexuales, pueblos originarios, movimientos feministas, organizaciones sociales, docentes, artistas, sindicalistas, incluso científicos, son tratados en el discurso oficial como degenerados e indeseables que hay que corregir o, directamente, erradicar de la faz de la tierra.
Este patrón no es accidental. Encuentra un andamiaje ideológico explícito en el pensamiento de Agustín Laje, uno de los ideólogos más influyentes del ecosistema mileísta. Laje propone una batalla cultural contra lo que llama la “hegemonía progresista”, entendida como una maquinaria de destrucción de valores tradicionales. Su propuesta no es ganar una discusión, sino aniquilar al oponente. Ha pedido a la policía, a través de las redes sociales, que apunten bien sobre los zurdos, entendiendo por tales a todo aquel que no encaja en los esquemas mentales del mileísmo. Laje naturaliza la idea de una sociedad fundada ya no en el acuerdo conflictivo, sino en el exterminio del otro. Esta es la pedagogía política que se está enseñando desde el Estado como doctrina explícita de la ultraderecha que gobierna la Argentina.
Lo verdaderamente alarmante es que este nuevo sentido común de la violencia, que antes era marginal o propio de sectores ultras, hoy se expande a fuerza de legitimación institucional. Y lo hace de un modo aún más inquietante: seduciendo y transformando a actores que hasta hace poco tiempo se ubicaban sin matices dentro del campo democrático. Vemos cómo dirigentes políticos de muy distintos orígenes comienzan a mimetizarse con el estilo mileísta, a incorporar partes de su agenda, a endurecer su lenguaje y, en no pocos casos, a adoptar actitudes abiertamente autoritarias. No lo hacen necesariamente por convicción, sino porque perciben que el clima social ha mutado, que hay una demanda difusa de orden que, si no se interpreta a tiempo, puede dejarlos fuera del mapa.
Así, la política argentina se reconfigura en clave reactiva: frente a una sociedad fracturada, empobrecida y harta, la respuesta ya no es ampliar los márgenes de inclusión, sino recortarlos. Frente a las demandas que genera la iniquidad, la respuesta es profundizarla con mayor crueldad. Y ese recorte no se da solo en el plano material —lo cual ya sería gravísimo—, sino en el plano simbólico: se construye una idea de ciudadano legítimo, de persona de bien, que excluye a quienes antes eran parte del pacto democrático.
La mayor amenaza de este momento no es la crisis económica —aunque ella duela con brutalidad—, sino la configuración de una subjetividad política cada vez más proclive a aceptar la violencia como forma legítima de gestión social. Estamos naturalizando la excepcionalidad, tolerando lo intolerable, asimilando como razonable un discurso que promueve la expulsión simbólica y material de millones. Y lo hacemos, en muchos casos, sin darnos cuenta, simplemente para no quedar desacompasados de un tiempo que gira hacia la intolerancia.
Por eso, lo que está en juego no es solo el presente, sino el futuro de nuestra convivencia. Si la política se transforma en un campo de exterminio simbólico, si la democracia se vacía de contenido para convertirse en un procedimiento sin sustancia, los niveles de enfrentamiento social pueden adquirir una dimensión imprevisible. Aún estamos a tiempo de advertirlo. Pero el tiempo se acorta. La violencia fratricida se frota las manos esperándonos a la vuelta de la esquina.
Por Pedro Pesatti, vicegobernador de Río Negro
La cultura de la violencia como símbolo de época