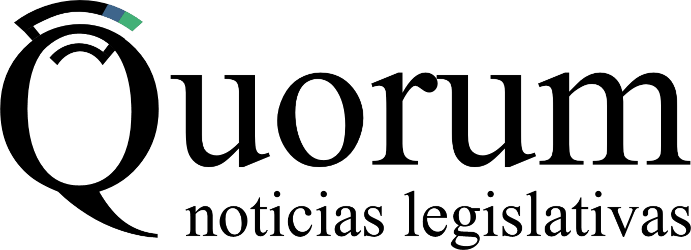* Por Pedro Pesatti
La República nació sobre una promesa fundante: la de la transparencia. El poder, en tanto expresión de la soberanía popular, debía ejercerse a la vista de todos. Por eso, el dictado de las leyes —la función más trascendente del orden político— se confió al Parlamento, espacio público donde los representantes deliberan y deciden ante la ciudadanía. Esa visibilidad fue un gesto moral y el principio que legitimó al sistema republicano: la convicción de que aquello que se decide sobre todos debe ser conocido por todos.
Sin embargo, mientras la República edificaba instituciones abiertas y deliberativas, el poder económico levantaba su propio edificio en la penumbra. Frente al ideal de la transparencia política, surgió un orden paralelo que opera bajo la lógica opuesta: la intransparencia. Un sistema antirrepublicano que no necesita del voto, del debate ni de la rendición de cuentas para ejercer un dominio extraordinario sobre la vida colectiva. La democracia discute sus leyes a plena luz del día; el mercado decide su destino en la oscuridad como un murciélago. El neoliberalismo profundizó esta búsqueda de instrasparencia al mismo tiempo que financiaba todo tipo de acciones que pusieran al poder político bajo cientos de luces para que hasta el detalle mas irrelevante pueda confundirse con lo importante y trascendente.
La intransparencia, por lo tanto, no es un accidente del sistema capitalista: es su condición estructural. Constituye la herramienta que permite a las élites económicas conservar su poder sin someterse al escrutinio público. En los despachos donde se define el tipo de cambio —la medida de nuestro trabajo y del precio de nuestra comida— o donde se negocia la deuda externa —la hipoteca del porvenir nacional—, no rige la lógica republicana de la publicidad de los actos de gobierno. Allí imperan el secreto, la reserva y la confidencialidad, en nombre de una supuesta “racionalidad técnica” que disfraza de neutralidad decisiones profundamente políticas.
Poco y nada se sabe de quiénes deciden, bajo qué intereses actúan o qué compromisos asumen en nombre del Estado. Aunque los nombres se repiten: exfuncionarios de bancos de inversión globales que, tras pasar por JP Morgan, HSBC o el FMI, ocupan hoy los lugares más sensibles del Ministerio de Economía, del Banco Central o la Cancillería luego de haber estado antes como protagonistas de otros gobiernos. Este circuito perpetúa una aristocracia financiera que se mueve entre las sombras, donde los ciudadanos carecen de acceso y los votos de todo poder.
El resultado es una paradoja que desnaturaliza el principio republicano. El Congreso —escenario público por excelencia— debate ante todos cuestiones muchas veces secundarias, mientras las decisiones que determinan el rumbo económico del país se toman fuera de toda visibilidad. La República se muestra y el mercado se oculta como un ladrón en la penumbra de una calle peligrosa. Y ya se sabe que todo aquello que se resuelve en la instransparencia termina golpeando la mesa familiar, el salario, las tarifas y las jubilaciones. Lo invisible, que aquí de esencial no tiene nada, moldea lo visible. Y lo técnico se impone sobre lo político mientras la economía se emancipa de todos los criterios democráticos.
Esta grieta casi inadvertida es, desde luego, una metáfora política pero al mismo tiempo la manifestación palpable de la coexistencia de dos órdenes paralelos de poder.
Por un lado, se alza la República Formal, aquella que se erige sobre la base innegociable del Estado de Derecho. Su cimiento es la Ley, entendida como expresión de la voluntad popular soberana, y su legitimidad emana del sufragio universal, libre y secreto. Es la república de la transparencia institucional, donde los actos de gobierno deben ser públicos, la rendición de cuentas es obligatoria y la igualdad ante la ley, un principio rector. Esta República, idealmente, promete ser un espacio de visibilidad colectiva, donde cada ciudadano puede ejercer su soberanía y fiscalizar el poder.
Por el otro, emerge la República Real, un entramado de poder que opera de forma subterránea, al margen de la liturgia democrática. Esta esfera está regida por la lógica implacable del capital concentrado, del mercado devenido Dios, que trasciende las fronteras nacionales y las estructuras gubernamentales. Su método predilecto es la opacidad, el sigilo de las grandes transacciones financieras y la influencia ejercida a través de lobbies y acuerdos de cúpula, asegurando su perpetuidad y la maximización de sus intereses por encima del bien común. Es el dominio de las élites económicas que no se someten al escrutinio público ni al dictamen de las urnas.
La encrucijada actual, la batalla decisiva por el significado de la República, se libra precisamente en esta brecha. El desafío no es solo de índole político-electoral, sino profundamente ético y ontológico para el sistema democrático. Se debe determinar si la República continuará siendo la promesa inquebrantable de visibilidad colectiva o si será reducida a un mero decorado institucional, una fachada vacía cuya única función es ocultar el “gobierno invisible” de la intransparencia.