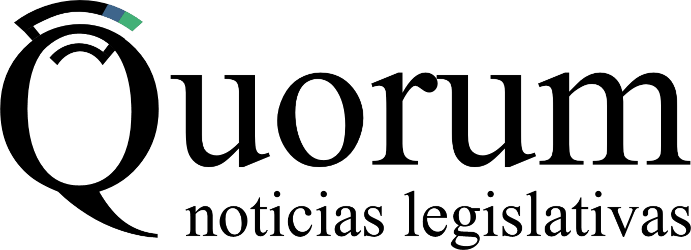Por Pedro Pesatti*
Los proyectos de poder y los proyectos políticos, aunque a menudo se confunden, representan dos lógicas de acción profundamente diferentes en el ámbito público.
El proyecto de poder es, en su esencia, una empresa orientada hacia la acumulación y el ejercicio de la autoridad de manera personalista o de grupo. Su objetivo principal no es la transformación social o la implementación de una visión colectiva, sino la construcción de una hegemonía que subordina a las instituciones, a los actores sociales y a la pluralidad de intereses bajo la voluntad de un líder o de una élite. Este tipo de proyecto se nutre de la figura del caudillo o del “salvador”, que monopoliza la representación y la toma de decisiones, a menudo relativizando la mediación de partidos políticos, sobre todo respecto de quienes ejercen la auténtica oposición política y del amplio universo de las organizaciones de la sociedad civil, sin dejar de lado el dominio que buscará ejercer sobre todos los medios para condicionar el libre discernimiento de los ciudadanos. A la par, la lealtad se verticaliza militarmente, y la divergencia de opiniones se interpreta como traición.
La democracia, en este esquema, deja de ser un sistema de contrapesos y consensos para convertirse en un mero instrumento que legitima en las urnas al líder providencial, un rito vacío de contenido, propio de lo que se conoce como democracia delegativa. El líder, investido de un supuesto mandato popular absoluto, se siente habilitado para actuar por encima de las instituciones bajo la premisa de que encarna la voluntad del pueblo y la soberanía absoluta que de él deriva.
En contraste, el proyecto político se funda en una premisa radicalmente distinta: la construcción de una hegemonía colectiva basada en el acuerdo y la articulación de intereses diversos. No busca la preeminencia de una persona o facción, sino la consolidación de un camino común que resulta del diálogo, la negociación y el compromiso entre la mayoría de las personas, sectores y grupos de interés. En esa dirección, la legitimidad de un proyecto político no reside en la figura del líder, sino en la solidez de los consensos alcanzados y en la capacidad de las instituciones para procesar y representar la pluralidad de la sociedad.
En este caso, la democracia es el marco insustituible para el debate, la disidencia y la alternancia. Los líderes son meros facilitadores de ese proceso, y su autoridad surge de su capacidad para articular acuerdos, no de una potestad intrínseca. Un proyecto político genuino valora la pluralidad y la institucionalidad, entendiendo que el bien común no es el resultado de una visión única e indiscutible, sino de un proceso dinámico de negociación y síntesis.
La diferencia fundamental entre ambos radica en su relación con el poder y, de manera crucial, con el sistema judicial. En un proyecto de poder, la cooptación del Poder Judicial es una estrategia clave e ineludible. Para el líder o la facción que persigue el poder por sí mismo, la independencia judicial representa un obstáculo insalvable, ya que un Poder Judicial autónomo es capaz de investigar y juzgar actos de corrupción o abuso de autoridad.
Por lo tanto, el proyecto de poder busca sistemáticamente neutralizar esta capacidad, nombrando jueces afines, presionando a los magistrados o persiguiendo a aquellos que se muestran reacios a someterse al poder ejecutivo. La justicia se convierte así en una mera herramienta para perseguir opositores y blindar a los propios, despojándola de su función imparcial.
Por el contrario, el proyecto político concibe el rol de la justicia con absoluta independencia, entendiéndola como un contrapeso esencial para la realización de sus objetivos. Para un proyecto que busca la construcción de consensos amplios y duraderos, y que se basa en la fortaleza institucional, la autonomía del Poder Judicial resulta irrenunciable. Se comprende que en la fortaleza de las instituciones radica la verdadera riqueza de las naciones, no en la concentración de poder en pocas manos ni en el unicato. Un sistema judicial independiente garantiza la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la protección de los derechos individuales y el control de los abusos del poder: elementos indispensables para la confianza pública, la atracción de inversiones y el desarrollo sostenible.
La diferencia final entre ambos es abismal: mientras el proyecto de poder culmina en la dominación y en la subordinación de la ley al poder, el proyecto político se orienta hacia la gobernabilidad, la estabilidad y la representación auténtica, buscando, por el contrario, subordinar el poder a las normas. El primero tiende al populismo, un fenómeno que puede adoptar cualquier ideología, pero que siempre exhibe un rasgo común: la reducción de la complejidad social al antagonismo amigo/enemigo. El proyecto político, en cambio, se aleja de este binarismo maniqueo y asume la tarea de construir puentes, de negociar los límites de lo posible e institucionalizar la diferencia, aceptando que la vida en sociedad es, por definición, un ejercicio de coexistencia entre intereses y visiones que no siempre coinciden.
* Vicegobernador de Río Negro