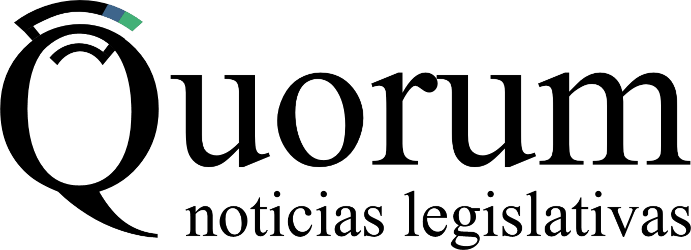Por Pedro Pesatti
Ezequiel Ramos Mejía fue un político anómalo en una Argentina diseñada para la comodidad de su élite. A contrapelo del modelo agroexportador, ese esquema que garantizaba la pereza de la oligarquía de la Pampa Húmeda, Ramos Mejía se obsesionó con un proyecto nacional más ambicioso: el desarrollo industrial, el arraigo de la población y la integración de la Patagonia.
No era un romántico. Comprendía que el poder era la clave para concretar su visión. Por eso, desde su rol de Ministro de Agricultura de Roca y Figueroa Alcorta y de Ministro de Obras Públicas de Sáenz Peña, se dedicó a construir las herramientas del Estado: impulsó la Ley de Fomento de los Territorios Nacionales, creó los Ferrocarriles del Estado y promovió la Ley de Irrigación que, si bien nació en el Alto Valle, tenía un horizonte mucho más vasto. De hecho, su plan más audaz, la Ciudad Industrial del lago Nahuel Huapi, era un desafío directo al statu quo. Buscaba crear una nueva provincia productiva, con un centro industrial y una represa para generar la energía necesaria. Quería, en esencia, torcer la historia de un país que se conformaba con el modesto destino de productor de materias primas sin agregado de valor.
El gran aliado de Ramos Mejía en esta cruzada fue un extranjero: Bailey Willis, un ingeniero y geólogo norteamericano que, en 1910, llegó al país. Willis, un hombre de acción con una visión capitalista del progreso, entendió de inmediato las ideas del ministro. Para él, la Patagonia no era un páramo desolado, sino el Far West argentino, una tierra de oportunidades que, con la inversión correcta, podría florecer.
El primer choque se dio en Valcheta. La misión de Willis, que buscaba fuentes de agua para la naciente línea de tren San Antonio-Nahuel Huapi, se topó con el primer muro de la burocracia. Un muro levantado por los enemigos del proyecto, aquellos que veían en el desarrollo de la Patagonia un riesgo para sus intereses en la Pampa Húmeda. El episodio de los cinco centavos no fue una anécdota, sino una advertencia. La Comisión de Estudios Hidrológicos, tras gastar el 80% de su presupuesto, presentó una rendición de cuentas meticulosa para el reembolso. Sin embargo, el aparato burocrático, obediente a los intereses de la oligarquía, encontró una excusa perfecta: una de las facturas no cuadraba por cinco centavos. Willis, con el pragmatismo que lo caracterizaba, intentó saldar la deuda con una estampilla, e incluso con un cheque personal. Ambos fueron rechazados. Este conflicto, que demoró la expedición durante semanas, no era un simple error administrativo, sino un sabotaje deliberado, una forma de desgaste para frenar el proyecto y castigar a sus impulsores.
La señal definitiva de la resistencia llegó cuando el informe de Willis, ese trabajo que validaba la inversión, se esfumó en un sospechoso incendio en la casa de Julio Romero, el titular de la Dirección de Irrigación. Por suerte, el norteamericano había guardado una copia. La lógica de la obstrucción era clara: si la Patagonia se desarrollaba, la Argentina dejaba de ser un monocultivo para pocos.
El proyecto de Willis y Ramos Mejía era una guerra de dos visiones de país. Willis, con el pragmatismo norteamericano, proponía construir puentes de madera, temporales, para que la línea férrea, que uniría a la Argentina con el Pacífico, empezara a generar riqueza con prontitud. Era una lógica de inversión que la élite local no podía o no quería entender. Su objetivo, poblar la Patagonia con tres millones de personas, era un sueño que iba a contramano de la visión rentística que imperaba en Buenos Aires.
La batalla final llegó con la enfermedad de Roque Sáenz Peña y la asunción de Victorino de la Plaza. Ramos Mejía, sin su protector político, se vio obligado a renunciar. El nuevo ministro, Manuel Moyano, un peón de los intereses británicos en el país, se encargó de asestar el golpe de gracia. El informe de Willis, un tesoro de información técnica y una hoja de ruta para el desarrollo, fue censurado. Moyano impidió la publicación del segundo tomo, que detallaba el proyecto para el tren San Antonio-Valdivia, y condenó la visión de Ramos Mejía al olvido. La Argentina, que en la Guerra de Secesión norteamericana podría haber sido el equivalente del Norte industrialista, eligió ser el Sur esclavista. La oligarquía agroexportadora, en esa batalla por la Patagonia, se aseguró de que el país siguiera siendo una granja sin taller. Ese es el modelo que hoy se vuelve a reivindicar en pleno auge del extractivismo sin un proyecto industrial que lo acompañe, condenándolo a la recurrencia de sus fracasos históricos.